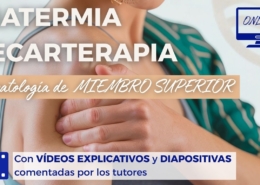Esmeralda Banacloy
Fisioterapeuta.
Autora de los libros:
Diatermia Capacitiva y Resistiva. La Excelencia en electroterapia
El arte de la Diatermia/Radiofrecuencia. Creando Belleza y Funcionalidad
Diatermia Musculoesquelética. Conceptos y aplicaciones clínicas
Diatermia Tecarterapia avanzada en patología neuromusculoesquelética
- Bases fisiológicas y manifestaciones clínicas
- Clasificación de la incontinencia urinaria
- Consideraciones complementarias en el abordaje del suelo pélvico
- APLICACIÓN DE LA DIATERMIA EN EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA
- Objetivos terapéuticos con diatermia. Efectos fisiológicos de su aplicación
- Protocolo recomendado para la aplicación de la diatermia
- Modalidad de diatermia
- Aplicación práctica
- Integración con otros tratamientos
- Contraindicaciones absolutas (NO debe aplicarse en ninguna circunstancia)
- Contraindicaciones relativas (Uso con precaución y criterio clínico)
- Precauciones
- Resultados esperados
DIATERMIA PARA LA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA. UN ENFOQUE PRÁCTICO
La incontinencia urinaria (IU) se define como la pérdida involuntaria de orina y constituye el trastorno más frecuente del suelo pélvico en mujeres, con una incidencia que supera el 30%. La IU en varones presenta una menor incidencia en comparación con las mujeres, pero sigue siendo una afección relevante, particularmente en aquellos con patologías urológicas (como el síndrome de dolor prostático) o neurológicas subyacentes.

El desarrollo de la incontinencia urinaria femenina está influenciado por diversos factores, tales como el envejecimiento, el embarazo, el parto vaginal, el sobrepeso, el estreñimiento crónico, la práctica de deportes de impacto, la tos persistente y ciertas patologías como el hipotiroidismo, la esclerosis múltiple y algunas alteraciones de la columna vertebral.
Ante esta realidad, la fisioterapia emerge como una herramienta terapéutica clave. A través de intervenciones específicas, no solo se logra reducir la frecuencia y severidad de los episodios de incontinencia, sino que también se mejora significativamente la calidad de vida de quienes la padecen.
Bases fisiológicas y manifestaciones clínicas
La incontinencia urinaria puede presentarse en diversas formas, dependiendo de los factores fisiológicos subyacentes y las características individuales de cada persona.
Generalmente, su origen está relacionado con la disminución del tono muscular, lo que compromete la función del músculo detrusor y del esfínter urinario, además de afectar la capacidad de control motor. Asimismo, es común que se produzcan alteraciones en el soporte fascial o en la coordinación entre los músculos del suelo pélvico y la musculatura abdominal.
Dado que existen múltiples mecanismos involucrados, la fisioterapia debe diseñar un plan de tratamiento personalizado, ajustado al tipo de incontinencia de cada paciente, con el objetivo de garantizar una recuperación efectiva y adaptada a sus necesidades específicas.
Clasificación de la incontinencia urinaria
La incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE). Esta es la forma más común en mujeres y se caracteriza por la pérdida involuntaria de orina cuando se incrementa la presión intraabdominal, como al toser, reír, estornudar, levantar objetos pesados o realizar ejercicio físico. Su causa principal radica en la debilidad del suelo pélvico y de los esfínteres urinarios, lo que impide un cierre eficiente de la uretra ante aumentos de presión. Factores como el embarazo, el parto, la menopausia y la práctica de deportes de alto impacto pueden incrementar su incidencia.

En la incontinencia urinaria de esfuerzo la cinesiterapia del suelo pélvico constituye la primera línea de intervención, avalada por una sólida evidencia científica que respalda su efectividad. Este enfoque terapéutico permite reducir o incluso eliminar los síntomas, disminuyendo la frecuencia de episodios y las pérdidas de orina.
La incontinencia urinaria de urgencia (IUU). Se caracteriza por una necesidad repentina e intensa de orinar, seguida de la pérdida involuntaria de orina antes de llegar al baño. Este tipo de incontinencia suele estar asociado con la hiperactividad del músculo detrusor, lo que provoca contracciones involuntarias de la vejiga y dificultad para controlar la micción. Su prevalencia es mayor en mujeres de edad avanzada y puede estar influenciada por enfermedades neurológicas, infecciones urinarias recurrentes, consumo de irritantes vesicales (como la cafeína) y el síndrome de vejiga hiperactiva.
Un diagnóstico diferencial preciso es clave para determinar el mejor tratamiento. Por ejemplo, en algunos casos, la presencia de un mioma uterino puede contribuir a la incontinencia de urgencia, por lo que su identificación adecuada permitirá un abordaje más efectivo.

En la incontinencia urinaria de urgencia el tratamiento también comienza con intervenciones no invasivas, como la cinesiterapia del suelo pélvico. La activación voluntaria de la musculatura del suelo pélvico no solo mejora la continencia urinaria, sino que también ayuda a inhibir las contracciones involuntarias del músculo detrusor de la vejiga, reduciendo así la sensación de urgencia y la frecuencia de episodios de pérdida.
La incontinencia urinaria mixta (IUM). Este tipo de incontinencia combina los síntomas de la incontinencia de esfuerzo y la incontinencia de urgencia. Las personas afectadas pueden experimentar pérdidas urinarias tanto durante actividades que aumentan la presión intraabdominal como ante una sensación repentina de necesidad de orinar. Dado que involucra alteraciones en el esfínter urinario y la actividad vesical, su tratamiento requiere una estrategia integral que abarque ambos aspectos.
Cuando nos enfrentamos a la incontinencia urinaria mixta (IUM)—una combinación de incontinencia de esfuerzo y de urgencia—es fundamental adoptar un enfoque terapéutico integral, ajustando las estrategias según el predominio de los síntomas. En estos casos, además de aplicar diatermia, es crucial fortalecer tanto el esfínter uretral como el suelo pélvico, ya que con frecuencia la debilidad en esta musculatura se asocia con una disminución de la actividad en el centro de inervación medular del nervio pudendo. Esta hipoactividad puede intensificar la respuesta del sistema nervioso parasimpático, incrementando la excitabilidad del músculo detrusor y exacerbando la urgencia urinaria.
Por lo tanto, un tratamiento multidisciplinario que combine la cinesiterapia con la diatermia, técnicas de reentrenamiento vesical y, en algunos casos, apoyo farmacológico, resulta fundamental para restaurar el equilibrio funcional del sistema urinario. La evaluación individualizada del paciente permitirá priorizar las intervenciones más adecuadas, optimizando los resultados y mejorando su calidad de vida.
La incontinencia urinaria por rebosamiento. Ocurre cuando la vejiga no se vacía completamente, lo que genera pérdidas constantes o intermitentes de pequeñas cantidades de orina. Las personas que la padecen suelen manifestar una sensación de vaciado incompleto y un goteo urinario persistente. Entre sus principales causas se encuentran obstrucciones físicas, debilidad del músculo detrusor o disfunciones neurológicas que dificultan la micción adecuada.
La incontinencia funcional. En este caso, la pérdida de orina no está relacionada con disfunciones en la vejiga o en los esfínteres, sino con factores externos que impiden un acceso oportuno al baño. Es frecuente en personas con movilidad reducida, deterioro cognitivo o limitaciones funcionales, como aquellas con artritis, demencia o que enfrentan barreras arquitectónicas que dificultan el uso del sanitario.

Consideraciones complementarias en el abordaje del suelo pélvico
Implicación del músculo transverso del abdomen: la activación simultánea de este músculo puede potenciar los beneficios de la cinesiterapia.
Uso de biofeedback y electroestimulación: son herramientas útiles en casos donde las pacientes presentan dificultad para contraer adecuadamente la musculatura del suelo pélvico.
Modificaciones en el estilo de vida: mantener un peso saludable ayuda a disminuir la presión sobre el suelo pélvico y evitar actividades de alto impacto puede prevenir el agravamiento de los síntomas.
Adaptaciones para deportistas: se recomienda el uso de dispositivos como tampones o pesarios durante la actividad física, así como técnicas específicas como la maniobra de Knack, que consiste en la contracción anticipatoria del suelo pélvico.

Intervenciones quirúrgicas: en casos graves o cuando las terapias conservadoras no son suficientes, se puede optar por la colocación de una malla suburetral (sling) que brinde soporte adicional a la uretra.
APLICACIÓN DE LA DIATERMIA EN EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA
El tratamiento de la incontinencia urinaria femenina con diatermia capacitiva y resistiva se centra en fortalecer los tejidos y estructuras del suelo pélvico, mejorando la funcionalidad muscular y promoviendo la regeneración tisular. Este abordaje puede ser complementario a otros tratamientos, como la cinesiterapia, biofeedback, neuromodulación o terapia conductual.
Objetivos terapéuticos con diatermia. Efectos fisiológicos de su aplicación
Fortalecimiento muscular: mejorar el tono y la capacidad de contracción de los músculos del suelo pélvico.
Aumento de la circulación sanguínea: promover la regeneración de los tejidos, reducir la inflamación y mejorar la oxigenación local.
Regeneración de tejidos: activar los fibroblastos para estimular la producción de colágeno y elastina, lo que mejora la elasticidad y resistencia del tejido.
Reducción de la inflamación crónica: si la incontinencia está asociada con procesos inflamatorios locales, la diatermia ayuda a regular la inflamación.
Protocolo recomendado para la aplicación de la diatermia
Evaluación inicial
Realiza una anamnesis detallada para confirmar el tipo de incontinencia.
Explora el estado muscular y la sensibilidad de la paciente.
Una evaluación cuidadosa del paciente y un ajuste preciso de los parámetros del tratamiento son esenciales para optimizar los efectos terapéuticos y evitar complicaciones.
Modalidad de diatermia
Capacitiva: aplicado sobre tejido muscular, para mejorar su elasticidad, trofismo, normalizar el tono muscular, disminuir el dolor. Podemos utilizar electrodos capacitivos intracavitarios y/o extracavitarios.
Resistiva: aplicado en ligamentos, fascias, trigger point o inserciones tendinosas de la zona pélvica, fundamentalmente para trabajar en estructuras de soporte. Cuando buscamos un efecto regenerativo en el tejido conectivo, es fundamental aplicar niveles de energía que generen una sensación hipertérmica controlada, con el objetivo de estimular la actividad de los fibroblastos y favorecer la síntesis de colágeno. Para garantizar la seguridad del procedimiento, se recomienda realizar la aplicación de diatermia en modo resistivo desde la superficie externa, lo que permite el uso de potencias elevadas sin comprometer la integridad de los tejidos. Además, es crucial considerar el estado de la mucosa vaginal antes de la aplicación de la corriente resistiva, ya que la presencia de erosiones—que pueden surgir, por ejemplo, tras las relaciones sexuales—representa un área de menor resistencia eléctrica. En estos casos, existe el riesgo de que la energía se concentre en dichas zonas vulnerables, lo que podría derivar en una lesión térmica no deseada, motivo por el cual es también más segura la técnica extracavitaria.
Aplicación práctica
Posición de la paciente: decúbito supino con las piernas ligeramente flexionadas y separadas, para un acceso cómodo a la zona pélvica.
Preparación de la piel: limpia la zona suprapúbica y el perineo para asegurar buena conductividad. Extiende un poco de crema de radiofrecuencia/diatermia en la zona de tratamiento y sobre la placa de retorno.
Electrodo capacitivo extracavitario: aplicar un electrodo capacitivo sobre el área suprapúbica o el perineo (según la necesidad).
Realizar movimientos circulares o longitudinales lentos y con una suave presión para estimular el trofismo de los músculos del suelo pélvico y mejorar su vascularización.
Electrodo capacitivo intracavitario: explicar a la paciente el procedimiento para su comodidad. Algunos equipos permiten aplicación estática y/o dinámica. Si queremos desplazarlo realizaremos movimientos de rotación y de deslizamiento anteroposterior para favorecer la estimulación homogénea de las mucosas y abarcar toda la zona.
Usar un cubresondas individual y distribuir el gel conductor íntimo, compatible con el uso de la diatermia, de forma uniforme sobre la cubierta de la sonda, para facilitar la inserción y mejorar la conductividad. Añadiremos gel lubricante en el electrodo en cuanto el deslizamiento sea deficiente.
Insertaremos el electrodo sin darle potencia al equipo. Una vez ubicado en la posición adecuada aumentaremos la potencia del de forma muy lenta hasta alcanzar la sensación térmica deseada.
Electrodo resistivo extracavitario: trabajar puntos específicos como el área de inserción de ligamentos o puntos más profundos en el periné, si fuera necesario. Movimientos controlados y lentos. También se puede dejar fijo el electrodo sobre la zona del pubis, mientras realizamos terapia manual.
Electrodo neutro/placa de retorno: ubicado debajo del glúteo o la zona lumbar para un circuito eficiente. Se recomienda aplicar una fina capa de crema conductora en el electrodo neutro o placa de retorno.
Duración: 20-30 minutos por sesión, adaptando la frecuencia al protocolo.
Parámetros técnicos
Frecuencia: rango entre 480 kHz y 700 kHz, en función de la profundidad a la que se encuentra el tejido diana.
Intensidad térmica: calor notable, Grado II-III, pero sin llegar a ser incómodo o doloroso en la aplicaciones extracavitarias, tanto capacitivas como resistivas. En la intracavitaria buscamos una percepción de sensación templada, Grado II. Iremos modificando la potencia según el nivel percibido hasta alcanzar la sensación térmica deseada.
Número de sesiones: de 6 a 12 sesiones, con una frecuencia al inicio del tratamiento de 2-3 por semana, con forme se vaya instaurando la mejoría podemos ir distanciándolas, ajustándola según evolución clínica y la percepción del paciente.
Integración con otros tratamientos
Ejercicios de fortalecimiento: complementar con ejercicios o uso de dispositivos biofeedback.

Educación postural y hábitos: enseñar a la paciente a prevenir aumentos de presión abdominal (tos, levantamiento de peso).
Precauciones y contraindicaciones
En el tratamiento de la incontinencia urinaria femenina con diatermia capacitiva y resistiva, es fundamental conocer las contraindicaciones absolutas y relativas para garantizar la seguridad del paciente.
Contraindicaciones absolutas (NO debe aplicarse en ninguna circunstancia):
Embarazo – Puede generar efectos térmicos que podrían afectar al feto.
Marcapasos u otros dispositivos electrónicos implantados – Riesgo de interferencia y mal funcionamiento del dispositivo.
Neoplasias activas – Posible estimulación del metabolismo celular y proliferación tumoral.
Infecciones agudas en la zona a tratar – Puede favorecer la propagación de la infección.
Trombosis venosa profunda (TVP) o alteraciones tromboembólicas – Riesgo de desprendimiento de un trombo.
Prótesis metálicas en la zona de aplicación – Riesgo de sobrecalentamiento y quemaduras internas.
Dispositivos intrauterinos (DIU) metálicos/Anillos hormonales – Posible calentamiento del metal y daño en tejidos circundantes, alteración del funcionamiento del dispositivo.
Sangrado activo o trastornos hemorrágicos – La vasodilatación inducida puede agravar el sangrado.
Contraindicaciones relativas (Uso con precaución y criterio clínico):
Alteraciones de la sensibilidad (neuropatías, diabetes) – Dificultad para percibir la temperatura y riesgo de quemaduras.
Incontinencia urinaria con infecciones urinarias recurrentes – La aplicación en fase aguda podría empeorar la sintomatología.
Estados febriles – Puede aumentar la temperatura corporal y generar malestar.
Alteraciones vasculares periféricas (insuficiencia venosa, varices marcadas) – Puede agravar la sintomatología si se aplica inadecuadamente.
Precauciones
Supervisar siempre la percepción del calor por la paciente, para evitar riesgos de quemaduras. Mantén una comunicación constante para ajustar la percepción del calor.
Explicar claramente el procedimiento para evitar incomodidad o ansiedad en la paciente.
Resultados esperados
Con una aplicación adecuada, la paciente puede experimentar:
Reducción de la frecuencia y severidad de la incontinencia.
Mejora en la calidad de vida y confianza personal.
Incremento del tono y fuerza muscular en el suelo pélvico.
La incontinencia urinaria es un problema multifactorial que afecta de manera significativa la calidad de vida de quienes la padecen. Su origen puede deberse a distintos mecanismos fisiológicos o de carácter clínico, por lo que resulta imprescindible un abordaje terapéutico individualizado y basado en un diagnóstico preciso. La fisioterapia desempeña un papel esencial en su tratamiento, ofreciendo estrategias efectivas para la reeducación del suelo pélvico, la mejora del control motor y el fortalecimiento de los mecanismos de continencia urinaria.
Es fundamental que las pacientes consulten a un médico, fisioterapeuta o urólogo especializado para recibir un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento personalizado. La incontinencia puede afectar la autoestima y la calidad de vida; por lo tanto, es importante incluir apoyo emocional en el manejo integral.
*Es importante recordar que esta información es solo para fines informativos y no debe considerarse como un sustituto del consejo médico profesional.
Somos especialistas en Diatermia-Radiofrecuencia-Tecarterapia. Si quieres asesoramiento en equipos o formación contacta con nosotros.
Esmeralda Banacloy. Fisioterapeuta: 677.47.20.37